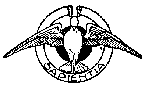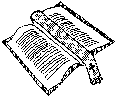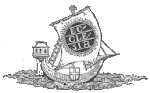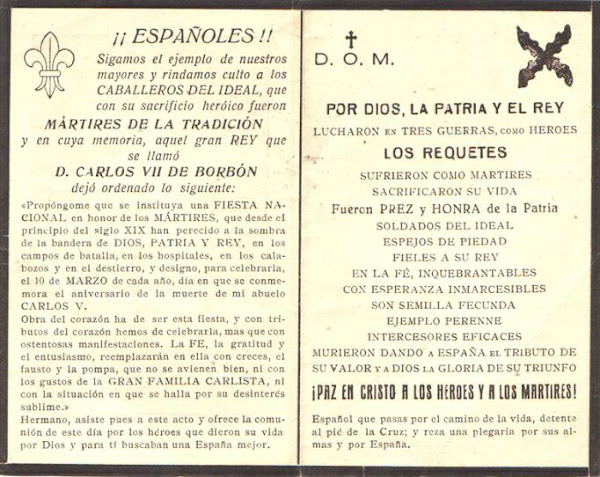Estudio preliminar de
"La luz que vino del norte"
 ¿Qué es La luz que vino del norte?
¿Qué es La luz que vino del norte?
Confieso que la invitación a escribir estas palabras previas me sorprendió por varias razones, pero más que todo por el enigmático título del libro. Cuando fui a la casa de Don Rubén Calderón Bouchet a retirar la carpeta que contenía La luz que vino del norte, no pude menos que preguntarle qué era esa luz y, adelantándome a cualquier respuesta le dije si no se trataba de los coloridos espejitos norteamericanos. Don Rubén, con pícara sonrisa, me invitó a leer primero el escrito.
Instalado en mi escritorio, abrí la negra carpeta que me entregara y me encontré con un texto mecanografiado, que había sido concluido en 1984. Tiene 260 folios, y todo indicio y primaria clave de lectura está en un pasaje del profeta Jeremías trascripto en la portada. La introducción ya escrita por Don Rubén empezó a darme algunas pistas, pues dice ahí nuestro autor que va a tratar de la influencia de la teología protestante en la católica del siglo XX. Apenas comencé su lectura noté que, sin perder el eje teológico que le recorre de comienzo a fin, La luz que vino del norte ofrece un panorama abigarrado, complejo y hondo de las ideas políticas, de las aventuras teológicas y de las vicisitudes políticas de nuestro mundo desde finales de la Iª Guerra Mundial hasta la década de los setenta.
Lo leí de un tirón, a lo largo de varios días. Lo releí. Escribí resúmenes, comentarios y glosas, remisiones y trascripciones, que llenaron varias páginas, en letra chica, apretada, intentando descifrar cuál era esa luz que Yahvé anunció al profeta como desastrosa: «Y me dijo Yahvé: “Es que desde el norte se iniciará un desastre sobre todos los moradores de la tierra”.» (Jeremías 1, 14).
Quiero contar ahora qué he entendido de la advertencia del Señor y qué he aprendido en el texto de Calderón Bouchet. Me ha tomado tiempo, bastante tiempo, hallar la forma adecuada del comentario, porque no es éste un género fácil: no puede ser una mera reseña; tampoco es aceptable la exótica divagación en la que mis ideas se interponen o superponen a las del autor. Presumo que este tipo de ensayos debe ser algo así como una síntesis entre la trascendencia del tema, la perspectiva de su autor y mi lectura personal.
La pureza del Magisterio pontificio
Cuando en Alemania se avanzaba en la alta crítica, de impronta racionalista y sabor humanista, contra la teología tridentina, en Roma se bregaba por «mantener viva la llama de una sabiduría que desafiaba los tiempos» (p. 1), que no conoce de concesiones al lenguaje ni a las épocas históricas. Así comienza el libro de Calderón Bouchet. En efecto, San Pío X ya nos había advertido de los peligros del modernismo en la encíclica Pascendi y en su corolario –que sin embargo le precede en un mes-, el decreto Lamentabili sine exitu, ambos de 1907. La prédica en pos de preservar la doctrina, el dogma y la lengua católicas inmunes a la influencia del modernismo se continuó en las encíclicas Spiritus Paraclitus (1920), de Benedicto XV, Mortalium animos (1928), de Pío XI; y en Summi Pontificatus (1939), Mystici Corporis Christi (1943), Divino Afflante Spiritu (1943) y Humani Generis (1950) de Pío XII.
En su conjunto, el magisterio pontificio de la primera mitad del siglo XX nos advierte contra la filosofía moderna y las ideologías de todo signo; contra la penetración del protestantismo en la teología católica; contra los errores del ecumenismo; y nos recuerda la siempre, inconmovible, exigencia de la unidad religiosa realizada en la verdadera y única Iglesia de Cristo. También se insiste en la vuelta a Santo Tomás de Aquino, en quien se hallará el reaseguro contra los disparates modernos, pues él es la síntesis de toda buena filosofía y toda buena teología.
La corrupción de los estudios teológicos y metafísicos iba acompañada, sin embargo y como bien sabían aquellos santos varones, del dramático avance de la irreligiosidad con diferentes rostros. Era cada vez más evidente que el hombre del siglo tenía oídos sordos y ojos ciegos a toda realidad divina, sobrenatural, y que sólo los abría para esos demiurgos de bolsillo, que uno se inventa para uso personal cual apéndice de nuestros gustos y placeres. En este vacío religioso trabaja la teología racionalista, infestada de ideología, que se parece más a una filosofía de la religión, sostiene Calderón Bouchet, que a un saber sobre Dios.
La nueva teología: Tillich y Teilhard de Chardin
Paul Tillich es el claro y mal ejemplo de esa teología acomodada a las filosofías en boga y a la caótica sociedad autonómica hija del protestantismo individualista y mundano: su método paradójico, su pluma confusa, su intención de adecuarse a las exigencias naturales del hombre, confluyen en un naturalismo que se extrema hasta el historicismo esjatológico y el consiguiente relativismo del mensaje de Cristo. A la nota romántica que toma a la religión como sentimiento, Tillich la penetra hasta hacerla pura experiencia o vivencia, agregándole un contenido revolucionario, progresista, que se pliega al socialismo en tanto que expresión madura de los tiempos que corren. De ahí que la teología, más que de Dios, tenga que ocuparse de las condiciones sociales de la época histórica, proponiéndose como objeto la cristianización de la cultura y de la sociedad.
El teólogo protestante anuncia la nueva cristiandad teonómica, el ecumenismo como plenitud de los tiempos, en el que quiere hacer confluir el principio sacramental del catolicismo con el principio profético del protestantismo. Hacia esta meta debe guiarnos una teología carismática, predominantemente práctica, existencial, que permita al alma humana salir al encuentro de «lo Incondicionado», a tono con el autonomismo moderno expresado como autoconciencia.
Bien dice Calderón Bouchet que el error capital de Tillich consiste en «creer que la Revelación no culmina en la epifanía cristiana y que los hechos históricos, por la acumulación de sus oscuras ritualidades, pueden provocar el advenimiento de nuevas revelaciones» (p. 41). Sobre todo, Tillich, al degradar la teología hasta una suerte de sociología revolucionaria, endiosa el mundo y confunde la obra de la Redención con las tareas del cambio de estructuras sociales, económicas y políticas.
De algún modo, la teología protestante de Tillich tiene su eco en la del jesuita Pierre Teilhard de Chardin, inventor de un cristianismo seudo científico, materialista, de fuertes rasgos gnósticos, que disuelve la vieja teología en un lenguaje esotérico evolucionista, progresista y colectivista. Él mismo declaró que era su propósito «desarrollar una Cristología proporcionada a las actuales dimensiones del universo» (p. 63), lo que debe entenderse como una faena de transformación y conversión del catolicismo desde dentro –como siempre quisieron los modernistas, por otro lado-, sólo que Teilhard lo tratará de hacer apoyándose en una mentalidad más oriental que latina y un vocabulario extraño a la teología, pretendidamente científico, tan bizarro como equívoco.
La nueva teología se empieza a escribir a partir de la premisa que afirma la cientificidad del evolucionismo: según Teilhard, Dios es un motor inmanente a la materia que explica su movimiento evolutivo, en el que se confunden lo físico y lo metafísico, lo natural y lo sobrenatural. En la materia espiritualizada no ha de verse algo sino «alguien», una «divina y submergente Presencia». En realidad, Teilhard está enseñando, como explica Calderón Bouchet, un «panteísmo de convergencia», que proclama que a Cristo se llega por el mundo, que Cristo es el punto Omega de toda la energía material; Él es el Cristo Cósmico, Evolutor, Humanizador. El credo de Teilhard profesa la Cristogénesis continua de la evolución cósmica en sentido progresista.
A pesar de la diversidad de métodos y de escuelas, Tillich y Teilhard de Chardin coinciden en la destrucción del tesoro teológico de la Iglesia Católica. Porque el jesuita francés, por otro camino, llega a la misma meta que el protestante. En la seudo teología de Teilhard se niega el destino personal que es sustituido por una evolución inevitable; se niegan también las verdades de la fe lo mismo que sus dones y sus instituciones: ya no hay Redención y, por lo tanto, tampoco condenación; ya no Gracia santificante; no hay tampoco Iglesia, menos aún sacramentos. Todo el tesoro católico es desplazado por el movimiento progresista de la existencia que nos lleva inexorablemente a una humanización plena, terrena, ecuménica, prometida o encarnada en el socialismo.
La crisis de entreguerras
Los capítulos primeros de La luz que vino del norte tienen a la Iglesia Católica como protagonista, sea en primer plano, sea retirada, entre bambalinas, observando las mutaciones del saber teológico devenido ideología, en un saber del mundo que adopta las reglas de ese –este- mundo. Lo que seguirá son los duros apartados que Calderón Bouchet dedica a la IIª Guerra. Entre éstos y aquéllos, un breve inciso sobre el joven Brasillach cumple la misión de dibujar ligeramente el ambiente espiritual de la política francesa de entreguerras, que tiene mucho de europeo.
Robert Brasillach es, según lo veo, el ejemplo vivo de la tentación fascista, preñada de cierto romanticismo y de una limpia piedad patriótica, que acaba siendo traicionada por la política ideológica. Agudo observador, no dejó de percibir y criticar la universal estupidez entronizada en las instituciones de gobierno, esa mediocridad política que daba tono propio (un grisáceo ceniza) a las repúblicas demoliberales doquiera de entonces. Y también, por qué no, esa pretendida república de las letras, que cacareaba su desprecio por la política y hacía alarde de un compromiso con los valores humanitarios sin más encarnadura que la del hombre abstracto universal de Kant. Entre un mundo y otro, el cuál más decadente, nuestro joven descubrió la Alemania hitlerista y se abrazó a su cruzada por una Europa nueva, una Europa de jóvenes idealistas y hombres enérgicos, que labran su propio destino, que se niegan a rendirse en nombre de valores viriles, rudos, superiores, insolentes para con la aguada moral burguesa.
En todo caso, el escritor comprendía que la salud de Francia no corría por las venas del judío ni se hallaba en la flema inglesa. Ganado por una nacionalista desesperación, se hundió en las aguas de ese río que venía del norte y pagó con su vida la osadía de amar a su patria.
La personalidad de Brasillach sirve a Calderón Bouchet para introducirnos en la crisis europea de entreguerras, pues de inmediato nos muestra cómo las esperanzas de la modernidad de construir una sociedad armónica de bienestar, de hacer terrenal y humanizar el Reino de Dios, remata en la quiebra del orden sobrenatural y en el predominio contemporáneo asfixiante de la economía, yunque en el que se forja la disolución de la religión y la mundanización de la esperanza.
La crisis del año 29, centrada en las finanzas y trasladada a la economía, se desplazó rápidamente a todas las esferas humanas, actuando como disparador de numerosos conflictos preexistentes: religiosos, étnicos, políticos, sociales, internacionales. Pocos recuerdan que aquellos años fueron de enorme singularidad en la política europea. Al contrario de lo que muchos creen, a fuerza de una machacona propaganda ideológica, la democracia era una excepción, una flor exótica, y, como le llamó Halévy, era esa la época de las tiranías o, más bien, de las dictaduras pues no todas fueron tiránicas.
Habrá que insistir en que estaba generalizada la crítica al demoliberalismo; que eran moda las teorías políticas elitistas –con Gaetano Mosca, Robert Michels y Wilfredo Pareto como adalides-; que se anunciaba –por boca de Mihail Manoilesco- el siglo del corporativismo; que el culto a la personalidad era moneda corriente en el mercado de los hábitos y los símbolos políticos. Y que el nacionalismo, variopinto por definición en tanto que particularista y no universalista, se ofrecía como alternativa teórica y práctica a los regímenes democráticos corruptos y decadentes.
La IIª Guerra Mundial, causas y consecuencias
Cuando la historiografía de uso académico alega que la causa de la Segunda Guerra hay que buscarla en la crisis económica del capitalismo y en la expansión colonialista que buscaba paliarla, afirma algo parcialmente cierto, porque no tiene en cuenta el resurgimiento vigoroso de los sentimientos y los ideales nacionales y la reacción (liberal y comunista) contraria a éstos. Y así como esa historiografía olvida el honor hollado de las patrias, suele hacer caso omiso de la nueva filosofía de la vida –el vitalismo y el existencialismo- que exaltaba los valores de lo viril y lo heroico, renegando de la muelle comodidad burguesa y la perezosa holgura de las finanzas internacionales, esos «gordos caimanes de la usura» de que habla Calderón Bouchet (p. 113). Ahí está, por caso, el libro de John Maynard Keynes que denuncia las humillantes condiciones de paz impuestas en Versalles a Alemania, o el otro de nuestro Carlos Ibarguren, que no es santo de mi devoción, pero que ilustra muy bien el nuevo espíritu, bastante nietzscheano, que cabalga contra el derrotismo moral y el derrumbe político.
A la hora de encontrar responsables de esa guerra, tampoco puede dejar de señalarse la influencia judía, que ellos mismos han reconocido en algunos casos de plausible sinceridad, como la de Emmanuel Berl, quien dijo sin pelo alguno en la lengua que «la comunidad judía es el alma ardiente de la comunidad belicista» (p. 117).
Por otra parte, esta historiografía descuida en demasía la importancia de los hombres y el influjo de las personalidades fuertes en las sociedades. Así como los historiadores de hoy en día piensan y escriben en términos de procesos y estructuras, así también los políticos e intelectuales americanos y europeos de entonces menospreciaron a Hitler. Lo que resulta insólito en una época que, como se ha dicho, vivía en el culto cotidiano a la personalidad, en la que el ajedrez internacional tenía nombre y apellido para cada trebejo.
Esta escuela falla por ideológica y por su mala historia, pues el proceso de comprensión histórica no es el del alegato judicial, como bien establece Calderón Bouchet y tenía ya dicho Julio Irazusta en brillante ensayo, por lo que resulta poco edificante y falto de verdad el expediente montado para hacernos creer que la guerra se debió a la mala entraña de uno de los bandos, sobre el que se carga toda culpa y responsabilidad, y como si las aliados fuesen ángeles embestidos sorpresivamente por una pandilla de demonios. En verdad, a la luz de los retratos que nos hace Calderón Bouchet de los líderes de las potencias vencedoras, de sus intenciones y sus maquinaciones, habría que concluir precisamente contra esa historia judicial que empezó a escribirse en Nüremberg. Nuestro autor hace justicia al censurar esa cínica historiografía –representada aquí en la obra de Pierre Thibault- reduccionista, ideológica, que no admite culpa y responsabilidad salvo de los fascistas.
En esta cruenta historia, ¿quién realmente luchó por los derechos del hombre y por el progreso? Todos los protagonistas de cada Estado envuelto en la sangrienta querella persiguieron intereses propios, algunos revelados, otros conservados in pectore; intereses que en la medida que fueron coincidentes con los de otros, suscitaban alianzas de intereses, no de ideales. Cuando Roosevelt dijo a Bernard Fäy, en 1938, que «Hitler se desmoronará al primer cañonazo» (p. 142), no pecaba de ingenuo sino por mentiroso.
En efecto, por entonces los Estados Unidos de Norteamérica se aprestaban a la americanización del mundo, tal como sucedió luego del fin de la guerra, imponiendo la democracia universal y difundiendo, con el american way of life, su cultura burguesa y hedonista. El precio que el presidente yanqui estaba dispuesto a pagar en esos años le parecía bajo: nada más y nada menos que el expansionismo político, ideológico y cultural del comunismo soviético, en el que, por supuesto, pensaba y acordaba Stalin. Que Roosevelt lo sabía, es algo que explana Calderón Bouchet al recordar la conferencia de aquél con el cardenal Spellman, en 1943. «Los pueblos de Europa tendrán que soportar la dominación rusa –confesaba entonces Roosevelt- con la esperanza de que al cabo de cierto tiempo podrían soportarla en paz.» (p. 144).
Roosevelt imaginaba que, a la postre, el liberalismo capitalista penetraría en el socialismo comunista, dulcificándolo, y que el comunismo infundiría sus mejores virtudes en los odres demoliberales. Y tuvo razón, porque ese fue el fruto de los acuerdos de Yalta: el liberalismo y el comunismo devinieron amos del mundo, desplegando un juego de pinzas que apuró la sombría luz del norte de la que nos previniera el profeta.
Un amanecer sin luces
¿Qué quedó de Europa tras la guerra? El sueño de la unidad europea, afirma Calderón Bouchet, había pasado (p. 147). Recordemos que el texto original fue escrito en 1984, por lo que cualquier lector de las novedades diría que el augurio de entonces fracasó estrepitosamente: Europa es hoy una potencia mundial, unida en lo económico y administrativo, que se apresta a consolidar su unidad política y constitucional, no sin tropiezos. Sin embargo, me temo que hay que preguntarse si esto de hoy es la Europa, aquella vieja Europa que fue sepultada en Yalta. Calderón Bouchet cree que no: «la última guerra mundial dejó a nuestra civilización sin la presencia de Europa, de su espiritualidad, de sus santos, de sus fundamentos, de sus héroes, de sus poetas y de su fuerza militar» (p. 172). Y tiene razón, porque la Europa de nuestros días no es más que una entidad político-territorial (un bloque) masónico que conserva el viejo nombre por conveniencia, para sacar chapa y adornarse con un prestigio del que carece y una historia que repudia.
Francia ya no era lo que antaño fue cuando De Gaulle permitió la cruenta persecución interior y liquidó sus colonias, a manos de la izquierda, en uno y otro caso, derramando honorable sangre gala en precio a sus ambiciones pequeño burguesas, resumidas en la libido dominando del General. Europa toda se vio envuelta en las finanzas yanquis que difundieron la sociedad de consumo en provecho de sus empresas y su banca; mientras tanto, la Rusia soviética fagocitaba vecinos y vendía la receta comunista por todo el mundo.
En suma, al despertar de la guerra caímos en el sueño de la revolución, de ese cristianismo invertido que impone la ideología economicista a la sociedad, que somete al hombre con su moral utilitarista de los bajos apetitos, sin más resorte anímico que el confort, meta y cima de toda vida que se precie de decente. Y esto, tanto vale en su variante capitalista norteamericana como en su versión comunista soviética, porque la Rusia marxista no era más que un régimen policial mantenido sobre el hambre de sus habitantes. Cuando abrió sus puertas al consumo –algo que Calderón Bouchet había entrevisto como posibilidad en 1984-, en nombre de la glasnot y del renovado socialismo de la perestroika, sucumbió ante el american way of life que los hambreados rusos anhelaban como a un dios que se les había prometido y siempre negado.
Sin embargo, subsiste una paradoja: mientras que la imposición del modelo yanqui suscita en todos lados polémicas y rebeldías –cada vez menos, hay que admitirlo-, en su propio suelo la revolución se vive con calma chicha. ¿Por qué en los Estados Unidos no hay oposición a la revolución? La tesis de Calderón Bouchet es brillante y simple: porque allí no hay derechas, nos dice, porque toda inteligencia se asimila a la sociedad de consumo, se vuelve objeto de mercado, incluso la que luce de crítica. Es cierto, está en un todo de acuerdo con el análisis de Tocqueville en el libro segundo de La democracia en América, con el renovado ensayo que hiciera Thomas Molnar de esa democracia y con los estudios norteamericanos de las reacciones contra el establishment. Todos ellos demuestran que toda inteligencia superior vino de la emigración europea cuando la guerra, y que la intelectualidad vernácula lo único que ha hecho fue acomodar la cultura universal varias veces centenaria a sus comodidades y hábitos burgueses. De ahí que los Estados Unidos no puedan ofrecer nada singular a la historia de la humanidad o a nuestra civilización, como no sea su sociedad de consumo, porque en todo otro arte o expresión cultural, no pasan de lo vulgar y adocenado. A lo sumo son un museo o un repositorio, como avisó hace algunos años George Steiner, cuyas piezas principales, agrego de mi cosecha, supieron robar o imitar.
Insiste Calderón Bouchet para demostrar su tesis: en Norteamérica no existen los lazos orgánicos que hicieron de Europa una civilización religiosa y de caballeros; sin embargo, esos lazos fueron disueltos por el laicismo belicista de los últimos dos siglos. Así Europa acabó siendo lo que los Estados Unidos, una masa informe lanzada al goce. Una diferencia subsiste: en Europa aún hay resistencias y las seguirá habiendo. “Mientras exista en Europa una catedral, un castillo, una costumbre que recuerde el mundo de la Cristiandad medieval –afirma Calderón Bouchet- y suscite la nostalgia de la disciplina intelectual, habrá una derecha. La habrá también en la medida que la antigüedad pagana descubra sus viejos encantos y haga soñar a los jóvenes poetas con un retorno juvenil a los dioses olímpicos” (p. 176).
Las guerras de liberación nacional
Tras la guerra, las colonias europeas se liberan: el coctel de imperialismo económico y marxismo cultural, con unas gotas de patriotismo local, se convierte en un trago de difícil ingestión, pero que hay que apurar para emanciparse. Se llama liberación y se expende como revolución en las filas de los movimientos de liberación nacional anti imperialistas que pueblan el Tercer Mundo.
En realidad, como lo ve Calderón Bouchet, no se trata de la tercera pata en el juego de poder de liberales y comunistas, sino del hijo menor concebido por los esposos de Yalta. Son ellos los que propician la vía nacional al socialismo como el camino más directo a la democracia de consumo, que si no salvará las almas al menos llenará las barrigas. De lo que se trata es de vender la emancipación como progreso, pero allí están Nigeria y Biafra como prueba exacta de lo contrario: la liberación puede convertirse en una lucha de exterminio étnico, que acaba en el genocidio de los más débiles, de los buenos, de los infelices y de los idealistas. También podrían contarse otras historias más próximas a nosotros.
La democracia del Tercer Mundo es una combinación en dosis homeopáticas de la sociedad de consumo yanqui y de la sociedad carcelaria soviética, un panóptico a lo Bentham reformado para dominar a los hombres del siglo XX que presumen de ciudadanos libres. «Poder del dinero y formas políticas zurdas –escribe Calderón Bouchet- son las dos pinzas de la máquina dialéctica manejada por las multinacionales en su tarea de absorber el Tercer Mundo» (p. 248), que ha dado nacimiento a todo «un submundo de traficantes sin nobleza, atentos a la coima y a su triste papel de proxenetas sin orgullo» (p. 252). Cualquier parecido con nuestra realidad no es mera coincidencia.
El oscuro amanecer de la Iglesia Católica
La Iglesia Católica no podía escapar a la luz del norte: en sus propios términos, paulatinamente –pero a un ritmo que pareciera irrefrenable-, fue haciéndose depositaria de la buena nueva de la posguerra, la conciliación del Reino de Dios sobrenatural y la sociedad de consumo, con sus derechos humanos y su democracia, como imagen o signo terrenal de aquel Reino celestial. Fue así que sustituyó la ética del calvario por la del trabajo, por cuya virtud el hombre se realiza y se salva, como dijera el Concilio Vaticano II y repitiera Juan Pablo II; ensalzando, en definitiva, la moral del esfuerzo personal encaminada al desarrollo y la realización personales, en una síntesis que Calderón Bouchet ha sabido definir con precisión quirúrgica: “la lengua del mundo aderezada con salsa evangélica” (p. 184).
El espíritu del modernismo ha renunciado a la estrategia que denunciara y condenara San Pío X, ya que luego de la Segunda Gran Guerra, no trató de cambiar la dogmática católica y, en cambio, se entremetió en los pliegues de la Iglesia, siguiendo una táctica indirecta para apoderarse de la liturgia y la pastoral eclesiales (p. 179). El ejemplo que se impuso fue el de la poderosa iglesia norteamericana, entregada a la democracia, al american way of life, a los juegos financieros, a la publicidad, al pluralismo, a la libertad de pensamiento y a otras prácticas carnales más inmundas. La iglesia yanqui anticipó el camino que recorrería la Iglesia toda, que no es sólo de diálogo con el mundo sino de mundanización de la Iglesia.
En este contexto era inevitable caer en las redes de Jacques Maritain, el filósofo francés inventor del «humanismo integral», cifra y figura del pensamiento hodierno en virtud de su ambigüedad, pues, como dice Calderón Bouchet con esa fresca ironía que le caracteriza, «los gallos del alba cantan para dos mañanas: el Reino de Dios y la aurora democrática» (p. 192). El problema central en Maritain es la construcción de la ciudad justa, que el cristiano debería vivir como homo viator, pero que Maritain propone como instancia (si no meta) necesaria e inevitable para nuestro tiempo; esto es, una reconciliación con el mundo en diálogo franco con las ideologías, la civitas Dei asumida como realización de la civitas homini, privándola de su esencia transhistórica.
En el comienzo mismo del planteo, como advierte Calderón Bouchet, hay en Maritain una actitud formalmente pecaminosa, pues él llama «mundo cristiano» a aquello que la teología tradicional llama «simplemente mundo» (p. 190); es decir, el mundo de la carne y del pecado, del hombre irredento, más parecido a la civitas diaboli que a la civitas homini. Maritain entiende al mundo como si fuese una corriente progresiva del espíritu humano en respuesta siempre renovada a una ignota unidad vital (el «espíritu del mundo»), que en apariencia no gobierna, pero que es intrínsecamente bueno. De este modo, en cada acontecimiento, aún en el más perverso y anticristiano, hay siempre algo de verdad, un dejo bondadoso, una borra progresista, no obstante que ese mismo acontecimiento pareciera negarlo en los hechos.
A resultas de esta teología política de corte modernista y progresista, el Reino de Dios en sentido esjatológico se efectúa en la sociedad democrática, es decir, se realiza en la misma ciudad terrena que –no obstante los sermones del Obispo de Hipona- da la espalda a la Ciudad de Dios, que ya no se ordena a ella, pues descubre en su terrenalidad valores simplemente humanos tanto o más valiosos que la religión. Y es así como el antiguo tomista termina inclinando la rodilla en la escalinata del panteón socialista. La nueva cristiandad de Maritain tiene poco o nada de cristiana y mucho de profana, como él mismo quería.
El Segundo Concilio Vaticano
¿Queda precisado y aclarado el ambiente que envuelve la convocatoria al Concilio Vaticano II? Calderón Bouchet no desarrolla su crónica, no pormenoriza el estudio de sus documentos ni se detiene en sus debates o resultados generales. Le basta con haber ahondado en el clima que le antecede y en la doctrina de los dos Papas conciliares (Juan XXIII y Pablo VI) para descubrir que, más allá del convite amistoso y de las limitaciones que el primero de los pontífices quiso imponerle, todo era favorable para que, combinados laicismo y protestantismo, la querida obra de remodelación de la Iglesia deviniera empeño sistemático en su demolición.
No es necesario que nuestro autor rememore la frase atribuida a Pablo VI sobre el «humo de Satanás». Es suficiente con tener aprendida la historia del protestantismo y su conjuro secular: destruir la Iglesia Católica Apostólica y Romana, abolir todo principio, toda instancia y toda autoridad sobrenaturales, disolviéndola en un proceso de atomización, que culmina haciendo de cada cual un sacerdote y de cada uno el juez del mensaje de Cristo.
La prueba más cabal está en el ecumenismo religioso. Prohijado por el Concilio Vaticano II, tiene empantanado al catolicismo hasta el día de hoy, debatiéndose entre grados y modos de irenismo, del cual la Iglesia nada obtendrá, porque, al fin de cuentas, ¿de qué sirve la diplomacia vaticana cuando se trata de salvar almas? ¿Acaso Cristo fue un Gran Canciller o dijo a Pedro que montara una oficina de buenas relaciones con los vecinos? Tiene la Iglesia Católica mucho que perder en este juego insensato; por lo pronto, el depósito de la Verdad que le confiara Nuestro Señor Jesucristo, como puede cualquiera apreciar en las pretensiones que alega ante Roma el teólogo Hans Küng.
La Iglesia Católica ha ido progresando bastante en el diálogo interreligioso, recayendo en la más crasa forma de ecumenismo como en aquella tristemente célebre ceremonia de Asís, en 1986. No quiere detenerme en este diálogo de «líderes religiosos del mundo» que nos enseñaron la «pedagogía de la paz», simplemente advierto que prácticas de esta naturaleza van más allá de la mundanización de la Iglesia y superan todo planteo político de la vaticana diplomacia, pues trascienden a la fidelidad a la doctrina, que no otra cosa es la Tradición sino permanecer fieles a ella. Recordemos la vigente amonestación de Chesterton: «Si el mundo se hace demasiado mundano, puede la Iglesia reconvenirlo, pero si la Iglesia se hace demasiado mundana no hay mundanidad del mundo que pueda reconvenirla a su vez”. Es éste un camino difícil de desandar, en el que no hay retorno llevadero.
Otro cambio: Pablo VI comenzó a expresarse en un lenguaje nuevo, llano, adecuado a las masas que abrevan en los mass media, a tono con el pluralismo democrático que no tolera potestad alguna. La Iglesia, desde entonces, se ha convirtiendo en una tajada más de la gran torta de las creencias mundanas. Pareciera a estas alturas que no hay más Tesoro que preservar, que no hay Tradición ni Magisterio que rectifique los errores del mundo. El Papa deja de hablar con autoridad sobrenatural, opina como lo haría un presidente o un primer ministro de una democracia cualquiera, siguiendo sus gustos personales, sus filosofías más queridas o sus teologías mal aprendidas, sus inclinaciones o las conveniencias del momento.
El lenguaje posconciliar –ya volveré sobre el particular- está plagado de circiterismos, como apunta diestramente Romano Amerio, esto es, de términos indistintos, confusos y equívocos a los que se atribuye, voluntariosamente, un significado sólido e incuestionable, pero que en realidad despejan el camino para que el intérprete interesado extraiga la conclusión que anda buscando. De este modo, lo que dijo el Concilio o lo que afirmó el Papa de turno es continuamente reinterpretado por los obispos, las conferencias episcopales, las asambleas parroquiales y por cada curita, con el solo auxilio de sus luces, que invariablemente son las del norte. No hay por qué extrañarse, entonces, que en medio de tanta profusión de palabras y tanta confusión de significados, la teología corra desesperada a aprender las reglas de la hermenéutica moderna en las obras de los filósofos protestantes Paul Ricoeur y Hans-Georg Gadamer.
Del profesor de Marburgo a la rata viscosa
Tillich hizo escuela. De alguna manera se le puede ver en Heidegger, quien proyectó una teología no especulativa ni dogmática, basada en la experiencia de la fe vivida subjetivamente, y que corre paralela a su esfuerzo anti metafísico por encontrar, más allá de todo razonamiento, al Ser en su manifestación primaria, que sólo los poetas como Hölderlin saben expresar, por cierto que metafóricamente. Heidegger puso las bases para una post metafísica, una metafísica sin ser; y para una post teología, una teología sin Dios, pues el ser y Dios son nada más que una experiencia que el hombre experimenta en su historicidad (la del hombre, la del ser y la de Dios) cuando vive la angustia del no ser, de la nada, enfrascado en el tormentoso drama de «la noche oscura».
Su influencia en otros teólogos es notable. Así, sobre el protestante Bultmann, quien prolongó la tarea anti ontológica de Heidegger a la exégesis teológica como ciencia histórica. Para Bultmann, la clave hermenéutica radica en la posición existencial del autor/lector en un momento de su vida, de modo que el texto –por caso, los evangelios- hablan también de la propia vida del lector en una suerte de empatía existencial entre él y el texto. Sea como fuere, más acá de los artificios hermenéuticos, el resultado es siempre el mismo, pues Bultmann conserva el concepto protestante de la fe como vivencia puramente interior, subjetiva, una vivencia irrevocable del creyente con independencia de toda instancia sobrenatural, de todo fundamento histórico y de toda dogmática. El gnosticismo acaba entronizándose.
Igualmente Karl Rahner, el más celebrado de los teólogos contemporáneos y a quien debemos buena parte de los actuales estragos en la Iglesia, a partir del existencialismo y su complejo vocabulario, se propuso la renovación de la teología dogmática. Para ello, dice, hay que comenzar por desechar la Revelación divina, que el hombre moderno no comprende, arrojándola al baúl de los mitos ya que no resiste el menor análisis científico. Pero entonces podríamos preguntarnos, con Calderón Bouchet, a qué se reducen la Gracia y la dimensión sobrenatural de la vida humana.
La respuesta de Rahner es compleja y contradictoria: no hay, afirma, disposición natural del hombre a la Gracia; además, la Gracia, continúa, no pertenece a la naturaleza humana; no obstante la doble negación, afirma que en el hombre hay una potencia que le abre a lo sobrenatural como una exigencia existencial. En la misma persona conviven, luego, la naturaleza y la existencia sobrenatural, y así la Gracia se da en cada hombre, incluso en el pecador, como una dimensión inmanente a su vida. La Gracia ya no es más el Don Gratuito de Dios como auxilio a la salvación personal, sino una dimanación de nuestra naturaleza, que es la misma naturaleza de Dios, pues el hombre y Dios poseen la misma esencia. Como objetara el cardenal Siri, recordado por Calderón Bouchet, Rahner destruye la teología clásica poniendo en su lugar un «panantropismo», síntesis dialéctica de Heidegger y Hegel (p. 232).
De esta ronda crítica no podía estar ausente Jean Paul Sartre, la rata viscosa, un nihilista extremo, inteligente como el Demonio. Con su filosofía de la impostura llevó adelante la demolición de la civilización cristiana (de lo que de ella quedaba), mediante una negación sistemática con base en la filosofía existencialista: no hay esencia humana, Dios no existe, somos un hacernos libremente, el proyecto de nuestro propio existir en confrontación con el mundo. Los únicos códigos respetables para el feo Sartre son los que cada uno asume al vivir con autenticidad la propia libertad. De su mano, el «personalismo» acabó por ganar el estatuto de ciencia de la dignidad humana.
Fácil es descubrir el rastro de Sartre en el actual constructivismo antropológico y la teoría de las identidades electivas; en la ideología del «género» como artificio burgués para la explotación de la mujer; él es también el padre de deconstructivismo que ha hecho escuela con Jacques Derrida, que toma a la vida como un juego burlesco de lecturas contradictorias, válidas todas por el simple motivo que ninguna es verdadera. La síntesis que Calderón Bouchet hace de Sartre merece ser repetida: «Su aporte a la ideología es despojar al burgués de sus últimas adhesiones a un mundo y a una ética que no encajan en los cuadros de su pequeñez abrumadora. Reducir la realidad y la conciencia al tamaño de esa miseria y luego proveerla con la ulcerada convicción de que está destruyendo su horrible clausura, pero sabiendo al mismo tiempo, que esa destrucción no tiene sentido y es, en el fondo, una ínfima trampa que nace de un profundo disgusto de ser.» (p. 237).
Escolio sobre Rahner, la Gracia y el pecado
Esa teología de Rahner y sus discípulos, en realidad, ha hecho innecesaria la Gracia o, al menos, la ha convertido en resorte anímico del propio hombre, un impulso interior que nace y se consuma en la misma interioridad. La versión está muy difundida hoy entre los curas, que nos invitan a reconciliarnos con nuestras culpas y pecados por nosotros mismos, y descubrir allí, en el fondo de nuestras miserias, a Dios y su perdón, porque Dios siempre nos perdona. Sin la mediación de los sacramentos y sin la intervención de la Iglesia, el hombre se salva a sí mismo porque Dios está con él aún cuando peca; mejor aún, Dios está más cómodo con el pecador y en el pecado. A resultas de lo cual, el catolicismo se vuelve protestantismo y el pecado se torna virtud. ¿No aconsejaba Lutero, pecar, pecar fuerte, pecar mucho, para salvarse?.
A esto se le llama «espiritualidad desde abajo», contrapuesta a la espiritualidad desde arriba, al modelo de los santos que resisten las tentaciones y se hacen fuertes por los dones del Espíritu Santo. La vieja espiritualidad nos manda humillarnos y rezar para suscitar la misericordia de Dios. La nueva espiritualidad nos invita a gozar y pecar, porque Dios nos ama así. «Si uno se veta toda clase de placer, se incapacita para gozar de la experiencia íntima de Dios en el placer justificado. La verdadera ascética no es renuncia y mortificación sino aprendizaje en el arte de hacerse humano y en el arte de disfrutar», escribe el monje benedictino Anselm Grün, uno de los gurúes de la nueva moral sin gracia y de la religión de bolsillo. Y, para que no queden dudas, añade a propósito de la parábola de la cizaña y el trigo: «Si logramos reconciliarnos, con la cizaña podrá crecer el buen trigo en el campo de nuestra vida. Al tiempo de la siega, con la muerte, vendrá Dios para hacer la separación y echar la cizaña al fuego. A nosotros no nos está permitido quemarla antes de tiempo porque anularíamos también una parte de nuestra vida».
Brutal simplificación que, confundiendo la santificación personal con el Juicio Final, introduce el circiterismo de la bondad en el pecado. Mayor sabiduría y mejor teología encuentro en el relato campero del cura Castellani, cuando aconseja: «¡Hay que arrancar el mal aunque sea lindo, y cuanto más lindo sea, más pronto hay que dar la azadonada!».
La luz del norte está entre nosotros
Confieso que esperaba un libro de Calderón Bouchet sobre la Iglesia contemporánea, que ya venía anunciándose como prolongación de La valija vacía. Y por fin lo he encontrado. La luz que vino del norte es una digna continuación de aquel otro; los dos se complementan para entender la extensión y la hondura de la crisis espiritual moderna, tomando a la Iglesia como eje central de las reflexiones.
La luz que vino del norte no es un libro simple, lo que automáticamente no le convierte en un texto complejo o inasequible. Es un libro para leer pacientemente. El propio Don Rubén lo ha dicho al mencionar «la insensata costumbre de meditar» (p. 17) que algunos aún conservan. Con lo que queda dicho que no es libro para gentes de rápida digestión y de ligeros cerebros. Es un libro para meditarlo.
Cuando digo que es para ser meditado, no estoy pensando que el libro debe ser rumiado, leído una y otra vez, porque en realidad es claro y directo. Calderón Bouchet escribe como si estuviera en su biblioteca dialogando con el lector; no se engolosina de las palabras ni anda colgando adjetivos desaprensivamente. Conoce bien los defectos del literato como para repetirlos: «la gente de letras suele caer muy fácilmente en la idolatría de la letra», decía a propósito de Sartre y su querida Simone (p. 194). Es para meditarlo porque es un libro sincero, como que está escrito por un hombre veraz, acostumbrado a llamar las cosas por su nombre sin sonrojarse o tartamudear. Y esto, convengamos, no es corriente, porque la mentira en estos tiempos corre arropada en el lenguaje erudito de las ciencias o desnuda en el canallesco de la prensa.
La verdad suele ser dura, por lo menos áspera. Como ésta que Calderón Bouchet nos arroja sin tapujos: la Iglesia se ha convertido «en el mingitorio de la subversión universal» (p. 247). Y así parece. Basta leer los textos que de su autoridad emanan en el último medio siglo para confirmar que casi siempre es como Don Rubén afirma. Lo que antes se dijo sobre el lenguaje de Pablo VI puede fácilmente generalizarse. La lengua de la cátedra de Pedro se ha degradado y con ella sus ideas y verdades; mejor, se ha degradado por el tipo de ideas y verdades que quiere trasmitir. ¿Es la nueva forma que la Iglesia Católica ha elegido para hablarnos la que conviene a nuestro mundo? ¿No hay nada imperecedero, eterno, que ha de conservar y trasmitir, también en el modo o la forma?.
Calderón Bouchet se hace la misma pregunta: «¿se puede pensar que al ser subvertida con un lenguaje tributario del inmanentismo moderno, de su progresismo, de su historicismo y de su democratismo la substancia de la Iglesia permanecerá inmutable?» (p. 215). Confieso que no lo sé y presumo que Don Rubén sí lo sabe. Lo cierto es que la destrucción de la Iglesia aflora en su lenguaje modernoso y conciliador, que contemporiza con las novedades del mundo, en el que es cada vez más difícil percibir rastro de la vieja teología, patrística o escolástica. El «Id a Tomás» se ha tomado como un abandono –peor aún, un olvido y una malversación- de las enseñanzas del Aquinate y un volcarse enloquecido a las escuelas modernas que hoy son plaga: la teología feminista, la indigenista, la pluralista, la ecuménica, la hermenéutica, la existencialista, la de la liberación, la marxista, la liberal, la tercermundista, la radical, la teología de la muerte de Dios, la de la sospecha, etc.; en fin, todo parece hablarnos de la sospechosa teología.
Sin embargo, Calderón Bouchet sabe –y yo también- que, como se dice en el Evangelio de San Juan, Cristo es el Verbo y el Verbo es la Palabra de Dios. ¿Puede el Verbo ser cambiado y la Palabra malversada? También sabemos, por el mismo evangelista, que el Verbo Encarnado vino al mundo y que éste le rechazó. El Cristo predijo estas turbaciones y estas persecuciones, y, con todo, nos trasmitió también su aliento. «Pero ¡ánimo!, yo he vencido al mundo» (Jn. 16, 33).
No quiero irme por las ramas, tampoco que la postdata sea más larga que la carta. Creo que Don Rubén estará de acuerdo en que, para el remate, queda bastante bien el cuento del cura Castellani sobre aquel matungo flaco y barrigón. Porque “lo mismo le pasa a mucha gente. Al que lee mucho y estudia poco, al que come en grande y no digiere, al que reza y no medita, al que medita y no obra. Flacos y barrigones”. Desde que leí esta breve historia, pensé que era una buena radiografía de la Iglesia de nuestros días.
Mayor Drummond, Luján de Cuyo, Septiembre de 2008
Juan Fernando Segovia
Tomado de Argentinidad